 Yo no podía apartar la vista del amplio grupo de comensales de enfrente. Una
docena de asiáticos, el grueso georgiano de cuello de ogro y dos sujetos
europeos vestidos con camisetas multicolores se distribuían en torno a una
enorme mesa cuadrangular de caoba
oscura. Solo el georgiano hablaba, y muy de cuando en cuando. Los platos
estaban vacíos y todas aquellas personas parecían esperar unos postres que nunca
terminaban de llegar. Alguno daba sorbos al vaso de vino, pero la mayoría, y
sobre todo los orientales, mataban el tiempo pretendiendo que enviaban mensajes
por el móvil, aunque era evidente que en realidad estaban jugando al tetris o haciendo sudokus, porque
ningún asiatico tarda tanto en escribir con el teléfono celular.
Yo no podía apartar la vista del amplio grupo de comensales de enfrente. Una
docena de asiáticos, el grueso georgiano de cuello de ogro y dos sujetos
europeos vestidos con camisetas multicolores se distribuían en torno a una
enorme mesa cuadrangular de caoba
oscura. Solo el georgiano hablaba, y muy de cuando en cuando. Los platos
estaban vacíos y todas aquellas personas parecían esperar unos postres que nunca
terminaban de llegar. Alguno daba sorbos al vaso de vino, pero la mayoría, y
sobre todo los orientales, mataban el tiempo pretendiendo que enviaban mensajes
por el móvil, aunque era evidente que en realidad estaban jugando al tetris o haciendo sudokus, porque
ningún asiatico tarda tanto en escribir con el teléfono celular.
Mi depurado ojo clínico para clasificar habitantes de Extremo Oriente conforme a su
nacionalidad se puso en marcha. Más de cinco años residiendo en Filipinas me
permiten hoy en día determinar si un tipo es originario de, por ejemplo, Birmania,
Corea del Sur o la China continental con un margen de error muy modesto. Saber
de que país es la gente con al cual uno se cruza es una de las formas de
curiosidad más universales. Yo me paso el día aclarando a los tenderos taxistas
o camareros que no soy griego, ni francés, ni armenio, sino español.
Generalmente incluso se lo digo antes de que me pregunten, para no mantenerles
con el alma en vilo ni un segundo.
Los asiáticos de la mesa de al lado me parecían, por sus rasgos, oriundos
del mundo malayo; eso reducía las opciones a cuatro posibles nacionalidades:
Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesia. Descarté Brunei por simples razones
estadísticas (demasiado improbable; allí vive muy poca gente); luego borré
Filipinas de la lista por la indumentaria (demasiadas camisas de batik); el
hecho de que al menos dos en el grupo mostraran un aspecto claramente
sudasiático me decantó por Malasia (un diez por ciento de la población del país
procede de la India). Bien, eso aclaraba parte del dilema, pero no la pregunta más
acuciante: ¿Qué hacía un numeroso grupo de malayos cenando en un restaurante de
Tiflis, en el Cáucaso?
Yo seguía observando a aquel grupo de modo obsesivo. Finalmente llegaron
sus postres. Sentí en los rostros el alivio de encontrar al fin una buena
disculpa para seguir sin hablar. Ya no tenían que evitar las conversaciones
haciendo que enviaban textos con el móvil. Ahora podían comer tranquilamente,
sin preocuparse en absoluto del mundo exterior. Al fin terminaron. El georgiano
se levantó el primero, después los europeos de aire extraño y finalmente los
malayos.
Tres se rezagaron un poco. Sacaron una sonrisa del baúl de los gestos falsos y se hicieron fotos con ella puesta, garantizando así que la eternidad conservase un recuerdo escamotado de aquella velada tan aburrida. Apagaron las cámaras digitales y el gesto amable y dos de ellos se marcharon. El ultimo quedo allí, detenido un segundo más ante la mesa, como absorto. Luego miró a hurtadillas en todas las direcciones, igual que un niño cuando se dispone a hacer una travesura y quiere evitar testigos incómodos. Entonces, como un chaval pillo tras un banquete de bodas, se abalanzó una a una sobre todas las copas de vino, aun esparcidas sobre la mesa, y se bebió a sorbos rápidos los culillos de tinto rezagados al fondo de cada una. Y entonces sí, estalló en su rostro una sonrisa inconmensurable.
Tres se rezagaron un poco. Sacaron una sonrisa del baúl de los gestos falsos y se hicieron fotos con ella puesta, garantizando así que la eternidad conservase un recuerdo escamotado de aquella velada tan aburrida. Apagaron las cámaras digitales y el gesto amable y dos de ellos se marcharon. El ultimo quedo allí, detenido un segundo más ante la mesa, como absorto. Luego miró a hurtadillas en todas las direcciones, igual que un niño cuando se dispone a hacer una travesura y quiere evitar testigos incómodos. Entonces, como un chaval pillo tras un banquete de bodas, se abalanzó una a una sobre todas las copas de vino, aun esparcidas sobre la mesa, y se bebió a sorbos rápidos los culillos de tinto rezagados al fondo de cada una. Y entonces sí, estalló en su rostro una sonrisa inconmensurable.
(Foto: Luis Echanove)
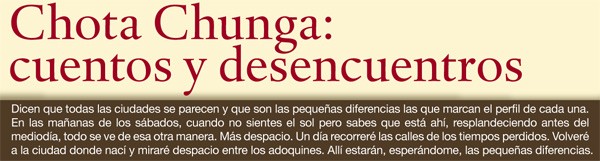
No hay comentarios:
Publicar un comentario